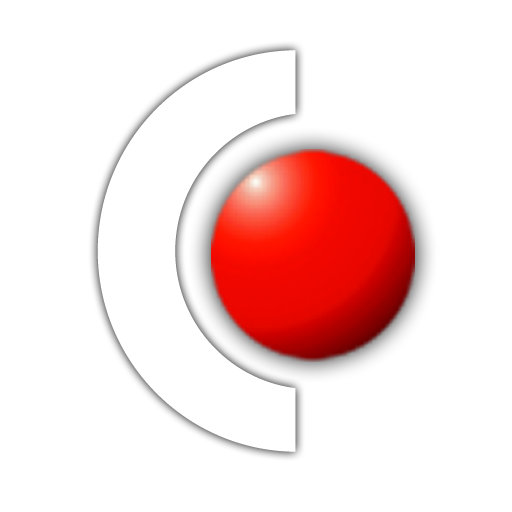Gabriel, el pedófilo paranoico de Acasusso
A Gabriel lo conocí en una farmacia cuando compraba una caja de Bromazepan...
No había noche en que Gabriel no se cagara en las patas. La desesperación le retorcía el cuerpo y las palpitaciones de su corazón se aceleraban tanto que le inflaban el pecho. Todo era por los gritos que le arrojaba un grupo de pibes, y que caían de lleno como granadas sin espoletas en el parquét de su cuarto. Pero nunca explotaban.
Ese tipo de tormentos eran la especialidad a la carta de dos adolescentes del barrio, hijos de algún ex “yuta” retirado en Acassuso, de oscuro prontuario y bigotes bien recortados.
“Gordo pedófilo!”, escuchaba Gabriel de vez en cuando. “Maricón, dejá de decir boludeces en Facebook”. Los sentía propios. Se adueñaba de los insultos callejeros y perfil real de tipo solitario (tal como él mismo se definió), lo único que le permitían era martirizarse cada vez más y presionarse el pecho para desinflarlo cuando los nervios le desequilibraban el pulso.
Gabriel, de 45 años, no tenía familia, vivía solo y trabajaba por la mañana en la rotisería de su tío abuelo, un viejo que a menudo odiaba tanto como la lluvia de los domingos por la mañana. Su amiga infaltable, su nexo, la única que lo proveía de orgasmos a cualquier hora, su tubo conector con la irrealidad exterior, y con lo más profundo de su realidad interior, era su computadora. Una vieja y lenta PC que funcionaba con un monitor de 15 pulgadas y otra pulgada de polvo. Es que rara vez se tomaba el tiempo de limpiar. Era de los que prefería no usar para no ensuciar, teoría que también seguía a raja tabla con la ropa y con su propia higiene personal.
Aterrado, el hombre masticaba sus penas en su dos ambientes con balcón a la calle Estrada. Posteaba casi con urgencia en su muro de Facebook (Gaby Amadores), varias veces al día, lo que escuchaba detrás de la ventana.
“Al grupo de pendejitos que se juntan en la placita, no me jodan más”, comentó el 2 de febrero, a las 23:32 y subió una foto suya haciendo un “fuck you” casi infantil. Tenía 266 amigos. Ninguno comentó ni preguntó nada. Ni un solo “Me gusta”. No era que a nadie en el cyber espacio le preocupara cuán miserable era su vida, sino que ya conocían sus mañas de cuarentón fabulador. Lo tomaban por loco. Aunque sí le dejaron un comentario a las 106 fotos que publicó en la carpeta “Vida de perros”, material que se había encargado de fotografiar personalmente en el zoonosis de algún municipio del Conurbano. “Gordo pedófilo” remarcaba otra vez, lisa y llanamente, el posteo.
A Gabriel lo conocí en una farmacia cuando compraba una caja de Bromazepan. Era lo que le recetaba su psicoterapeuta, “una vieja de mierda que en realidad me vuelve más loco”, me la presentó. Sus dotes de pseudo escritor digital lo habían convertido en un tipo con pocas pulgas, perseguido y malhumorado.
Hoy Gabriel está preso. Lo denunciaron por “acoso sexual” a dos pibes del barrio, y luego de un allanamiento en su casa, la Policía le incautó videos de pedofilia y material de todo tipo de pornografía habida y por haber. Su último post, se lo mandó escribir a su hermana, la única persona que lo iba a visitar en el penal de Ezeiza. “A lo que más le tengo miedo, es al miedo mismo".
Ese tipo de tormentos eran la especialidad a la carta de dos adolescentes del barrio, hijos de algún ex “yuta” retirado en Acassuso, de oscuro prontuario y bigotes bien recortados.
“Gordo pedófilo!”, escuchaba Gabriel de vez en cuando. “Maricón, dejá de decir boludeces en Facebook”. Los sentía propios. Se adueñaba de los insultos callejeros y perfil real de tipo solitario (tal como él mismo se definió), lo único que le permitían era martirizarse cada vez más y presionarse el pecho para desinflarlo cuando los nervios le desequilibraban el pulso.
Gabriel, de 45 años, no tenía familia, vivía solo y trabajaba por la mañana en la rotisería de su tío abuelo, un viejo que a menudo odiaba tanto como la lluvia de los domingos por la mañana. Su amiga infaltable, su nexo, la única que lo proveía de orgasmos a cualquier hora, su tubo conector con la irrealidad exterior, y con lo más profundo de su realidad interior, era su computadora. Una vieja y lenta PC que funcionaba con un monitor de 15 pulgadas y otra pulgada de polvo. Es que rara vez se tomaba el tiempo de limpiar. Era de los que prefería no usar para no ensuciar, teoría que también seguía a raja tabla con la ropa y con su propia higiene personal.
Aterrado, el hombre masticaba sus penas en su dos ambientes con balcón a la calle Estrada. Posteaba casi con urgencia en su muro de Facebook (Gaby Amadores), varias veces al día, lo que escuchaba detrás de la ventana.
“Al grupo de pendejitos que se juntan en la placita, no me jodan más”, comentó el 2 de febrero, a las 23:32 y subió una foto suya haciendo un “fuck you” casi infantil. Tenía 266 amigos. Ninguno comentó ni preguntó nada. Ni un solo “Me gusta”. No era que a nadie en el cyber espacio le preocupara cuán miserable era su vida, sino que ya conocían sus mañas de cuarentón fabulador. Lo tomaban por loco. Aunque sí le dejaron un comentario a las 106 fotos que publicó en la carpeta “Vida de perros”, material que se había encargado de fotografiar personalmente en el zoonosis de algún municipio del Conurbano. “Gordo pedófilo” remarcaba otra vez, lisa y llanamente, el posteo.
A Gabriel lo conocí en una farmacia cuando compraba una caja de Bromazepan. Era lo que le recetaba su psicoterapeuta, “una vieja de mierda que en realidad me vuelve más loco”, me la presentó. Sus dotes de pseudo escritor digital lo habían convertido en un tipo con pocas pulgas, perseguido y malhumorado.
Hoy Gabriel está preso. Lo denunciaron por “acoso sexual” a dos pibes del barrio, y luego de un allanamiento en su casa, la Policía le incautó videos de pedofilia y material de todo tipo de pornografía habida y por haber. Su último post, se lo mandó escribir a su hermana, la única persona que lo iba a visitar en el penal de Ezeiza. “A lo que más le tengo miedo, es al miedo mismo".