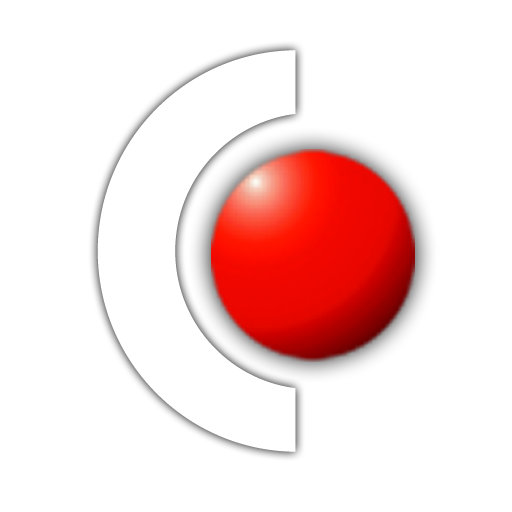Internacionales
La tentación de Uribe
El presidente colombiano evitó el colapso de su país. Pero pretender la reelección para un tercer mandato podría ser un error colosal.
Por Mac Margolis
En un continente dominado por populistas carismáticos y autócratas bulliciosos, Álvaro Uribe es una figura fuera de lo común. El presidente colombiano, de contextura pequeña, con cara de póker y anteojos, no se caracteriza por dar discursos floridos ni sacudir el puño en el aire. Algunos pueden interpretar su mesura como una muestra de debilidad, pero los colombianos saben muy bien que no es así. Durante siete años, observaron a Uribe trabajar en voz baja y mano dura para desestabilizar a sus opositores, combatir el crimen y controlar a los rebeldes. Y más allá del reciente asesinato del gobernador de Caquetá, Luis Cuéllar, evitó el colapso de uno de los países más peligrosos del mundo. Colombia sigue siendo una democracia funcional en gran medida gracias a los esfuerzos del presidente. Sin embargo, todavía está por verse si podrá seguir siéndolo.
Según la legislación colombiana, Uribe tiene que dejar el gobierno a mediados de 2010, cuando finalice su segundo mandato. Pero si los uribistas, sus fieles seguidores, se salen con la suya, lograrán impulsarlo hacia la cresta de una ola de devoción para perpetuarse en el poder en un tercer mandato, un hecho sin precedentes en la historia de Colombia. Para lograrlo, deberá persuadir a la Corte Constitucional de Colombia de aprobar un referéndum nacional para derogar la limitación en el tiempo del mandato presidencial, luego salir favorecido en dicho referéndum y después ganar las presidenciales de mayo. Sus opositores tratan de obstaculizarlo mediante trabas legales, pero los nueve miembros de la Corte Constitucional —los mismos que deberán decidir sobre el referéndum— fueron designados por un Congreso de tendencia oficialista. Y Uribe cuenta con un envidiable apoyo del 69 por ciento. Pero Uribe III, como le dicen los colombianos a la posible tercera era del mandatario, podría ser un error colosal, y no sólo para Colombia.
Se está poniendo en juego mucho más que la reputación del presidente. Lo que separa a Colombia de los países vecinos es una sólida tradición democrática basada en el estado de derecho. Manipular las reglas para ajustarlas a ambiciones políticas particulares es un juego que la mayoría de los latinoamericanos conoce muy bien. En años recientes, los gobiernos en ejercicio de varios países —Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua— reacomodaron la constitución para perpetuar sus presidencias y alterar la limitación en el tiempo de mandato, la libertad de expresión o el equilibrio de poder entre las ramas de gobierno. Sin embargo, los colombianos suelen cumplir las reglas al dedillo. “Tenemos el deber histórico de ser diferentes”, dice Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales. “Eso significa que debemos respetar las instituciones”. Los colombianos reformaron la Constitución una sola vez (en 1991) desde que se independizaron de España, a mediados del siglo XIX. Bolivia, en cambio, modificó la suya dieciséis veces, Venezuela tuvo veintiséis versiones y Ecuador acaba de estrenar la número veinte.
El compromiso de que Colombia fuera una tierra de leyes y no de hombres ayudó a mantener al país en pie durante décadas de lucha civil y, a veces, de violencia atroz. Un sistema judicial próspero, medios de comunicación combativos y una legislatura independiente fueron los pesos y contrapesos necesarios para mantener viva la democracia durante la última mitad del siglo pasado, período en el que una serie de líderes débiles hicieron tambalear el gobierno. Pero en las décadas de 1980 y 1990, se pusieron a prueba esos factores amortiguadores. Los traficantes de cocaína extendieron su alcance a políticos y cortes: sobornaban a funcionarios electos y se deshacían de cualquiera que estuviera en su contra. Los insurgentes marxistas y las pandillas de drogas, que solían trabajar en conjunto, controlaban la mitad del país y los crímenes violentos se habían convertido en plaga. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali eran sacudidas por secuestros y por delincuentes que disparaban desde automóviles. Aun así, mientras que otros países de América Latina habrían desplegado los tanques militares para acallar la violencia, los colombianos fueron a las urnas, tuvieron elecciones libres y justas, preservaron las cortes y el Congreso, y dejaron que la prensa hiciera su trabajo. Todas esas medidas ayudaron a lograr consenso y a legitimar el gobierno en momentos difíciles.
Cuando asumió la presidencia, en 2002, Uribe era un político poco conocido que se apoyaba en una plataforma de orden público. Casi de inmediato, duplicó el tamaño del ejército y sacudió a la policía; en cuatro años dio vuelta el país. Comenzó a tratar las guerrillas como criminales y terroristas en vez de insurgentes políticos. Uribe se convirtió en el principal aliado y favorecido económico de Washington en la región, y EE. UU. le otorgó US$ 6.800 millones para financiar el Plan Colombia antidrogas.
La mano dura rindió sus frutos. Los militares expulsaron de las ciudades a guerrillas como las FARC y el ELN y las empujaron al corazón de la selva. En el marco de la ambiciosa iniciativa del gobierno de brindar paz y justicia, se estima que alrededor de veintiún mil combatientes dejaron las armas desde 2002 y treinta mil víctimas de violencia organizada recibieron una indemnización. También disminuyó el índice de delitos comunes. La tasa de homicidios se redujo a la mitad. Los secuestros disminuyeron un 97 por ciento en siete años.
Los opositores dicen que el gobierno exageró las cifras de guerrillas expulsadas de la ciudad y que minimizó el índice de delitos. Pero nadie duda de que el tratamiento shock que recibió Colombia revivió el país. Las inversiones extranjeras se catapultaron desde que Uribe asumió la presidencia: el PBI aumentó de US$ 100 mil millones en el 2002 a US$ 250 mil millones en la actualidad, mientras que los ingresos per cápita se triplicaron. “El motor de la prosperidad ha sido la paz”, opina Villegas.
No obstante, los logros de Uribe tienen su precio. El presidente invirtió mucho de su capital político en afianzar el control sobre la política nacional, en centralizar la autoridad en la rama ejecutiva y en apoyarse en la legislatura. Consiguió el apoyo de la mayoría del Congreso para impulsar el referéndum sobre los límites del cargo a pesar de críticas y acusaciones de irregularidades. Si bien Uribe no está implicado en ninguna acción incorrecta, su determinación de permanecer en el poder está ejerciendo demasiada presión sobre la mayoría política que lo apoya y ha dañado la relación que tenía tanto con opositores como con aliados. Eso dificultaría su capacidad de gobierno en un tercer mandato.
Además, el éxito de Uribe traería una consecuencia menos concreta. Ya sea por gratitud o por miedo, millones de colombianos ven a Uribe no sólo como un líder político muy capaz, sino como un salvador irremplazable. Si bien ninguno de los seis candidatos al cargo proponen cambios significativos en las políticas de Uribe contra las drogas y la violencia, Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, opina que “Uribe es incomparable”. Marta Lucía Ramírez, ex ministra de defensa de Uribe y candidata presidencial del partido conservador, lamenta “la idea de que Colombia dependa de una sola persona para solucionar los problemas”.
América Latina tiene los ojos puestos en el destino de Uribe. La pujante economía de Brasil y el deterioro de la Venezuela de Hugo Chávez acaparan toda la atención pero, en muchos aspectos, el futuro de la región depende de ese territorio que, desde la cima del continente, alberga a cuarenta y cinco millones de habitantes y combina un paisaje de selva con cordillera andina. A pesar de posicionarse como la quinta economía en la región, Colombia es el modelo que muestra cómo soportar crisis democráticas. Es una sociedad abierta y próspera que supo controlar uno de los problemas más graves del mundo. “Si seguimos unidos y mejorando, seremos un ejemplo para las democracias vecinas”, dice Ramírez. Durante siete años, ése fue el trabajo de Uribe. Ahora los colombianos tienen que decidir si pueden lograrlo sin él.
En un continente dominado por populistas carismáticos y autócratas bulliciosos, Álvaro Uribe es una figura fuera de lo común. El presidente colombiano, de contextura pequeña, con cara de póker y anteojos, no se caracteriza por dar discursos floridos ni sacudir el puño en el aire. Algunos pueden interpretar su mesura como una muestra de debilidad, pero los colombianos saben muy bien que no es así. Durante siete años, observaron a Uribe trabajar en voz baja y mano dura para desestabilizar a sus opositores, combatir el crimen y controlar a los rebeldes. Y más allá del reciente asesinato del gobernador de Caquetá, Luis Cuéllar, evitó el colapso de uno de los países más peligrosos del mundo. Colombia sigue siendo una democracia funcional en gran medida gracias a los esfuerzos del presidente. Sin embargo, todavía está por verse si podrá seguir siéndolo.
Según la legislación colombiana, Uribe tiene que dejar el gobierno a mediados de 2010, cuando finalice su segundo mandato. Pero si los uribistas, sus fieles seguidores, se salen con la suya, lograrán impulsarlo hacia la cresta de una ola de devoción para perpetuarse en el poder en un tercer mandato, un hecho sin precedentes en la historia de Colombia. Para lograrlo, deberá persuadir a la Corte Constitucional de Colombia de aprobar un referéndum nacional para derogar la limitación en el tiempo del mandato presidencial, luego salir favorecido en dicho referéndum y después ganar las presidenciales de mayo. Sus opositores tratan de obstaculizarlo mediante trabas legales, pero los nueve miembros de la Corte Constitucional —los mismos que deberán decidir sobre el referéndum— fueron designados por un Congreso de tendencia oficialista. Y Uribe cuenta con un envidiable apoyo del 69 por ciento. Pero Uribe III, como le dicen los colombianos a la posible tercera era del mandatario, podría ser un error colosal, y no sólo para Colombia.
Se está poniendo en juego mucho más que la reputación del presidente. Lo que separa a Colombia de los países vecinos es una sólida tradición democrática basada en el estado de derecho. Manipular las reglas para ajustarlas a ambiciones políticas particulares es un juego que la mayoría de los latinoamericanos conoce muy bien. En años recientes, los gobiernos en ejercicio de varios países —Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua— reacomodaron la constitución para perpetuar sus presidencias y alterar la limitación en el tiempo de mandato, la libertad de expresión o el equilibrio de poder entre las ramas de gobierno. Sin embargo, los colombianos suelen cumplir las reglas al dedillo. “Tenemos el deber histórico de ser diferentes”, dice Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales. “Eso significa que debemos respetar las instituciones”. Los colombianos reformaron la Constitución una sola vez (en 1991) desde que se independizaron de España, a mediados del siglo XIX. Bolivia, en cambio, modificó la suya dieciséis veces, Venezuela tuvo veintiséis versiones y Ecuador acaba de estrenar la número veinte.
El compromiso de que Colombia fuera una tierra de leyes y no de hombres ayudó a mantener al país en pie durante décadas de lucha civil y, a veces, de violencia atroz. Un sistema judicial próspero, medios de comunicación combativos y una legislatura independiente fueron los pesos y contrapesos necesarios para mantener viva la democracia durante la última mitad del siglo pasado, período en el que una serie de líderes débiles hicieron tambalear el gobierno. Pero en las décadas de 1980 y 1990, se pusieron a prueba esos factores amortiguadores. Los traficantes de cocaína extendieron su alcance a políticos y cortes: sobornaban a funcionarios electos y se deshacían de cualquiera que estuviera en su contra. Los insurgentes marxistas y las pandillas de drogas, que solían trabajar en conjunto, controlaban la mitad del país y los crímenes violentos se habían convertido en plaga. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali eran sacudidas por secuestros y por delincuentes que disparaban desde automóviles. Aun así, mientras que otros países de América Latina habrían desplegado los tanques militares para acallar la violencia, los colombianos fueron a las urnas, tuvieron elecciones libres y justas, preservaron las cortes y el Congreso, y dejaron que la prensa hiciera su trabajo. Todas esas medidas ayudaron a lograr consenso y a legitimar el gobierno en momentos difíciles.
Cuando asumió la presidencia, en 2002, Uribe era un político poco conocido que se apoyaba en una plataforma de orden público. Casi de inmediato, duplicó el tamaño del ejército y sacudió a la policía; en cuatro años dio vuelta el país. Comenzó a tratar las guerrillas como criminales y terroristas en vez de insurgentes políticos. Uribe se convirtió en el principal aliado y favorecido económico de Washington en la región, y EE. UU. le otorgó US$ 6.800 millones para financiar el Plan Colombia antidrogas.
La mano dura rindió sus frutos. Los militares expulsaron de las ciudades a guerrillas como las FARC y el ELN y las empujaron al corazón de la selva. En el marco de la ambiciosa iniciativa del gobierno de brindar paz y justicia, se estima que alrededor de veintiún mil combatientes dejaron las armas desde 2002 y treinta mil víctimas de violencia organizada recibieron una indemnización. También disminuyó el índice de delitos comunes. La tasa de homicidios se redujo a la mitad. Los secuestros disminuyeron un 97 por ciento en siete años.
Los opositores dicen que el gobierno exageró las cifras de guerrillas expulsadas de la ciudad y que minimizó el índice de delitos. Pero nadie duda de que el tratamiento shock que recibió Colombia revivió el país. Las inversiones extranjeras se catapultaron desde que Uribe asumió la presidencia: el PBI aumentó de US$ 100 mil millones en el 2002 a US$ 250 mil millones en la actualidad, mientras que los ingresos per cápita se triplicaron. “El motor de la prosperidad ha sido la paz”, opina Villegas.
No obstante, los logros de Uribe tienen su precio. El presidente invirtió mucho de su capital político en afianzar el control sobre la política nacional, en centralizar la autoridad en la rama ejecutiva y en apoyarse en la legislatura. Consiguió el apoyo de la mayoría del Congreso para impulsar el referéndum sobre los límites del cargo a pesar de críticas y acusaciones de irregularidades. Si bien Uribe no está implicado en ninguna acción incorrecta, su determinación de permanecer en el poder está ejerciendo demasiada presión sobre la mayoría política que lo apoya y ha dañado la relación que tenía tanto con opositores como con aliados. Eso dificultaría su capacidad de gobierno en un tercer mandato.
Además, el éxito de Uribe traería una consecuencia menos concreta. Ya sea por gratitud o por miedo, millones de colombianos ven a Uribe no sólo como un líder político muy capaz, sino como un salvador irremplazable. Si bien ninguno de los seis candidatos al cargo proponen cambios significativos en las políticas de Uribe contra las drogas y la violencia, Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, opina que “Uribe es incomparable”. Marta Lucía Ramírez, ex ministra de defensa de Uribe y candidata presidencial del partido conservador, lamenta “la idea de que Colombia dependa de una sola persona para solucionar los problemas”.
América Latina tiene los ojos puestos en el destino de Uribe. La pujante economía de Brasil y el deterioro de la Venezuela de Hugo Chávez acaparan toda la atención pero, en muchos aspectos, el futuro de la región depende de ese territorio que, desde la cima del continente, alberga a cuarenta y cinco millones de habitantes y combina un paisaje de selva con cordillera andina. A pesar de posicionarse como la quinta economía en la región, Colombia es el modelo que muestra cómo soportar crisis democráticas. Es una sociedad abierta y próspera que supo controlar uno de los problemas más graves del mundo. “Si seguimos unidos y mejorando, seremos un ejemplo para las democracias vecinas”, dice Ramírez. Durante siete años, ése fue el trabajo de Uribe. Ahora los colombianos tienen que decidir si pueden lograrlo sin él.