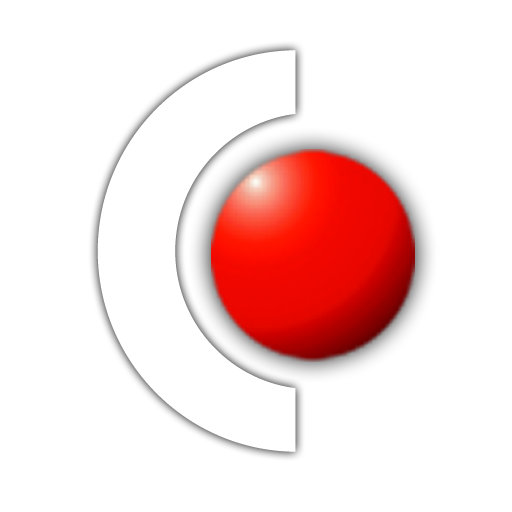¿Cómo es ser gitano y vivir en el Conurbano?
24CON visitó la comunidad de gitanos en Del Viso. ¿Por qué no tienen muebles? Mitos, miedos y costumbres de una raza marginada.
Aún desde lejos, las enormes carpas de lona verde o azul no pasan desapercibidas y parecen formar un modesto camping, de esos que se ven en enero en la costa para pasar un verano “gasolero”. Pero, una vez adentro, cualquier comparación se vuelve ridícula, porque salta a la vista que el lugar es un mundo aparte, regido por sus propias reglas, sus propias tradiciones y, sobre todo, su particular estilo de vida.
El que invita a pasar al predio es Roberto Alejandro Cristo, de 46 años, padre de una de las diez familias que trascurren sus días dentro de esta comunidad gitana, en el Barrio Falcón de Del Viso. En seguida, guía el camino hacia su hogar, que comparte con su mujer, Irene Gómez y sus ocho hijos: siete varones y una pequeña bebé. Además, hace un mes, se le incorporó una nuera al grupo. “El mayor, de 18 años, se juntó con una gitanita”, dice el papá, orgulloso.
 |
La familia Cristo – en parte – es la única que llegó temprano del trabajo ese día. El resto de sus compañeros todavía están en la calle, esperando que se haga la hora de comer para retornar al lugar que, ahora, casi desierto, se puede recorrer de punta a punta. Entre el caos ordenado de alfombras y lonas, el ancho pasillo de tierra brinda una vista privilegiada al interior de todas las carpas porque, haga frío o calor, siempre permanecen abiertas. No es difícil imaginar cómo, en los días de lluvia, todo se convierte en un barrial imposible de transitar.
“Es duro vivir así”, empiezan contando, mientras dos de los chicos se mueven sin parar, tratando de captar la atención, y la bebé no deja de llorar hasta que, finalmente, su mamá la acuesta en su regazo para darle la teta. Roberto ofrece la única silla que hay y él se sienta en algo que, a primera vista, se puede confundir con un sillón “puff”, pero, al examinarlo más de cerca, se ve que es uno de los bolsones que usan para guardar su ropa. Y sí, está lleno.
“Acá no entra la lluvia, pero en verano no se puede estar. Y los días de frío, ¡agarrate! La helada cubre la lona de blanco y, para taparnos, tenemos que usar todo eso”, explica Roberto, señalando hacia las gigantescas pilas de frazadas, acolchados y abrigos que ocupan todo el fondo de la tienda. “Más allá de que ésta es una costumbre del pueblo, si tuviera la plata me iría a vivir a una casa”, admite.
Después de recorrer casi todo el país y la Provincia de Buenos Aires, los Cristo están en Del Viso desde 1985 y, para mantenerse en ese predio, pagan un alquiler de 200 pesos, al igual que el resto de las carpas. “El gitano nunca tuvo un lugar quieto. Se van porque buscan otro rumbo, por cuestiones laborales o de familia”, asegura. O, en su caso, porque los echan.
 |
Sucede que, al final de la semana de esta visita, la comunidad debía abandonar el terreno definitivamente. “El dueño nos dijo que tenemos que desalojar, no nos quieren más acá. Mi suegra ya me trajo las llaves de su casa para que me vaya a vivir allá por un tiempo. Nos dispersamos hasta que podamos encontrar algo mejor y volver a instalar las carpas”, se lamenta.
Cada nuevo éxodo es una forma de seguir el destino de sus raíces. Justamente, esa vida nómade es la causa de que en su hogar no haya camas, mesas ni nada parecido a un mueble. “No podemos tenerlos porque no hay lugar. Además, cuando tenemos que irnos, ¿cómo haríamos para transportarlos?”, pregunta Roberto.
Sin embargo, hay un elemento que sí se destaca en el medio de la carpa: la televisión, en la que uno de los chicos observa con una atención de experto, sentado en el suelo, un partido del Mundial. “Los gitanos somos muy futboleros. Es raro encontrar uno que no sea hincha de Boca. Vamos a la cancha y nos juntamos a ver los partidos de Argentina”, revela el jefe de la familia.
Porque, más allá de sus orígenes, en este grupo son argentinos de ley. “Mis abuelos ya habían nacido acá. Algunos dicen que descendemos de húngaros, otros dicen de montenegrinos. Ni yo sé de dónde vengo”, confiesa él. Después, ofrece una ronda de mate, no sin antes calentar la pava sobre los carbones estratégicamente ubicados en la entrada de la tienda, alejados de las alfombras del piso, para evitar accidentes.
Prejuicios de barrio
Todos los miembros de la comunidad profesan la fe cristiana - algunos son evangelistas – y conservan su propio idioma, que trasmiten de generación en generación. A pesar de la precariedad del predio en que están instalados, cuentan con un baño al costado de las carpas y, si los chicos necesitan atención médica, van al Hospital Pediátrico Federico Falcón, a dos cuadras del lugar.
 |
“Nuestro trabajo es la calle. Vendemos lo que venga: baldes, tachos, palanganas. Cuando se puede comprar algún auto, se compra y se revende. Somos muy madrugadores, a las siete ya estamos levantados, sea el día que sea”, asegura. Sin embargo, reconoce que le gustaría dedicarse a algo mejor, pero “¿quién le va a dar trabajo a un gitano? Fui a buscar varias veces, pero la gente se da cuenta”. Con camisa y pantalón, los hombres pasan desapercibidos pero, a las mujeres, las polleras las delatan.
Se hace imposible enumerar los mitos y rumores - nada halagadores por cierto – que giran en torno a este pueblo: desde las acusaciones de sucios, ladrones o estafadores, hasta la inexplicable fama de “robaniños”, todo se ha dicho sobre ellos. “Cualquier cosa que pasa, en seguida dicen: ‘fueron los gitanos’. Ya tuve que quejarme en el colegio de los chicos, porque los molestaban. Muchas veces escuché a mujeres que pasan por acá y le dicen a sus hijos: ‘salí de ahí o te van a llevar las gitanas’. ¿A quién se van a llevar?”, pregunta.
Nadie aquí dentro puede entender ese comentario que circula entre los “gayé” (criollos), como llaman a los no gitanos. Y basta pasar algunos minutos inmerso en su cultura para darse cuenta que, con un promedio de entre ocho y diez hijos por familia, a los gitanos les hacen falta muchas cosas, pero no chicos.
Los tiempos cambian
Irene, la esposa de Roberto, tiene 39 años y adoptó esta forma de vida por amor. “Ella no es gitana, pero la conocí en las carpas y hace 20 años que estamos juntos. Somos casados por la ley y todo”, dice el marido. Hoy en día, la mujer gitana no necesariamente debe ser un ama de casa, sino que “trabaja en la calle a la par del esposo, y muchas son incluso más trabajadoras”.
Aún así, el respeto por el hombre sigue caracterizando a su sociedad. Irene reta a sus hijos cuando se ponen a correr o gritan muy fuerte pero, si su pareja habla, ella inclina la cabeza y sigue limpiando la carpa. “El hombre es la cabeza de la familia. Acá, todas las decisiones las tomo yo”, dice Roberto, pero aclara que, “por lo demás, no es como antes, que la mujer y los chicos no podían cruzar por delante del hombre. Ahora todo cambió mucho”.
 |
Entre otras cosas, las costumbres relacionadas con la vestimenta femenina son las que más se dejaron de lado, salvo las típicas polleras, que todas deben usar desde que entran a la pubertad, a excepción de cuando van a trabajar. “Antes era una vergüenza que una mujer casada ande sin pañuelo en la cabeza, pero ahora no hay problema, salvo que vaya a ver a un gitano que no conoce. Ahí tiene que ponérselo sí o sí, porque es un símbolo de que está casada”, explica.
La boda gitana es todo un acontecimiento. “Antes duraba tres días: empezaba el sábado a la mañana y terminaba el lunes a la noche. Todo el festejo es al aire libre, sin iglesia, civil o nada. Sólo la palabra de los padres. Se traen grupos musicales y barriles de cerveza. Somos número uno en divertirnos, pero sanamente”, asegura Roberto.
Pero la duración del festejo depende de que la novia sea “una señorita”. “El domingo a la noche se sabe si es virgen o no, y si no es, se corta todo. Antes era una deshonra a toda la familia, una vergüenza. Pero, hoy en día, ¡con lupa las tenés que buscar!”, se sincera.
Además, se sigue pagando “la dote” por la novia antes del casamiento. "Ahora está en unos diez o quince mil pesos”, indica el hombre, y ahí nomás se apura por aclarar que “no se compra a la gitana, sino que la dote representa una garantía para su bienestar. Si el día de mañana se separan, ese dinero es para ella y sus hijos”.
Llega la hora de almorzar y la pava en el fuego de los carbones es reemplazada por una sartén rebosada de aceite, en la que Irene empieza a freír milanesas. Aunque a su lado tiene una cocina con garrafa, este sistema le parece más práctico. “Cuando hay fiestas, se hacen comidas tradicionales gitanas, con pollo, cordero y estofado con mucho zapallo y chaucha. Pero, si no, comemos de todo”, comenta el marido.
Cuando el olor a milanesa empieza a llamar la atención – y el hambre – de los más chicos, llega el momento de irse. El camino hacia la salida es el mismo que, días después, debieron recorrer las diez familias gitanas, cuando se fueron a buscar nuevos rumbos. “Estoy buscando pero no encuentro nada, y no podemos meternos en cualquier lado”, decía Roberto, preocupado, antes de la despedida. Aunque está acostumbrado a las partidas, “siempre se extraña y querés volver. Ahora, Dios dirá”, se resigna.